Para poder ordeñar las cabras, el pastor nos pedía tabaco. Ese fue el contrato verbal que teníamos con él: nos dejaría catar las cabras cuando le lleváramos tabaco, el día que no lo lleváramos no había leche. Nos decía, “Sí no traes tabaco, no hay leche”.
Algún día que no podíamos conseguirlo, se sentía generoso y nos levantaba el castigo, nos dejaba catar la mitad de las cabras para no perder los clientes y que volviéramos.
La escasez de tabaco era como la del resto de las cosas. Lo daban con la "cartilla" suscrita en un sólo estanco y con el nombre y apellidos del individuo. No lo daban en otro estanco a ningún precio.
A pesar de existir ya el estraperlo, el tabaco estaba controlado al máximo, además de racionado para el cabeza de familia o mayor de edad, que en aquel tiempo era a los 21 años, el resto no tenía derecho a ello, ni mujeres ni los menores. Era muy caro y sólo lo daban una o dos veces al mes, pero siempre en el mismo estanco y muy poca cantidad. Este tabaco era una picadura envasada en un paquete pequeño de papel que se llamó “cajetilla” y otra mayor con doble tamaño, llamado “paquetón”. Como en nuestra casa había tres cupones, nosotros procurábamos sacarles un poco de cada paquete para mezclarlo con “fueya de ablanal” (hojas de avellano), o de patata seca y llevarlo al pastor para poder catar estos animalitos que tanto nos valían.
La necesidad nos obligó a meternos a falsificadores de tabaco, en plena juventud ya había que ganarse la vida. Bien claro está que la necesidad, hasta en los niños agudiza la inteligencia.
Cuando no teníamos tabaco, decidíamos llevarle vino, ya que en aquel tiempo se podía tener para los trabajadores un “pellellín” (pellejo) de vino en casa, y cuando podíamos, lo llevábamos al pastor, que también lo consideraba un manjar y nos dejaba catar.
El primer día le llevamos sólo vino para ver si le gustaba. Nos fijamos con detalle cuando lo tomaba y, al verle con tanta afición, pensamos que para lo sucesivo con un poco de agua le gustaría también. Así que preparamos una medida para calcular el agua para bautizar el vino sin que perdiera el sabor y así gastar menos vino. Nuestra conciencia nos decía que un poco de agua era necesaria para el cuerpo y a él no le haría ningún daño.
En épocas de mal tiempo, cuando no se podía trabajar en el campo, nos dedicábamos a cuidar el ganado en los pastos de montaña, segar y recoger el "estru". Era en este tiempo cuando aprovechábamos para entrenar al salto hípico. Cogíamos los caballos salvajes que pastaban en el monte y los entrenábamos para saltar árgomas y malezas a la vez que nos entrenábamos para ser buenos jinetes. Desde siempre fue una bonita afición de los que vivimos en las montañas, el saber montar bien. Montábamos los caballos a pelo, no teníamos ni cabezal ni bocado, les poníamos una doble cuerda en la boca para poder dirigirles. La mayoría de los caballos eran muy bravos y salvajes y por eso teníamos algunas caídas. En una de ellas tuve la mala suerte de caer rodando monte abajo de tan mala postura que el codo de mi brazo derecho se puso del revés. El brazo doblaba para atrás en vez de para adelante y tenía unos dolores tan fuertes que me dejaron en el suelo hasta que éstos fueron aflojando un poco.
 Por lo difícil que era el coger los caballos, aquel día no conseguimos coger más que uno para montar y, como sólo éramos mi hermano Constante y yo, decidimos montarle los dos a la vez. Emprendimos la marcha, nos desplazábamos a ordeñar las cabras. El territorio que teníamos que atravesar para llegar a donde estaba el rebaño era al norte del Pico Palacio, al otro lado de la montaña y en la falda de este. Montes muy pendientes y escabrosos y como el dominio no se puede ejercer montando dos personas a la vez, ya que los cuerpos se balancean indistintamente, no existía equilibrio posible, por eso sobrevino la caída. De haber podido coger otro caballo no habría sucedido nada, pues lo mismo mi hermano que yo éramos ya veteranos jinetes a pesar de ser tan jóvenes. Una vez en el suelo y fuera de combate tuvimos que esperar a que cesaran mis fuertes dolores y le dije a mi hermano:
Por lo difícil que era el coger los caballos, aquel día no conseguimos coger más que uno para montar y, como sólo éramos mi hermano Constante y yo, decidimos montarle los dos a la vez. Emprendimos la marcha, nos desplazábamos a ordeñar las cabras. El territorio que teníamos que atravesar para llegar a donde estaba el rebaño era al norte del Pico Palacio, al otro lado de la montaña y en la falda de este. Montes muy pendientes y escabrosos y como el dominio no se puede ejercer montando dos personas a la vez, ya que los cuerpos se balancean indistintamente, no existía equilibrio posible, por eso sobrevino la caída. De haber podido coger otro caballo no habría sucedido nada, pues lo mismo mi hermano que yo éramos ya veteranos jinetes a pesar de ser tan jóvenes. Una vez en el suelo y fuera de combate tuvimos que esperar a que cesaran mis fuertes dolores y le dije a mi hermano:
– Quítame el cinto y cuélgamelo del cuello para sujetarme el brazo y poder continuar el camino a ordeñas las cabras. Era más fuerte el hambre que los mismos dolores de mi brazo al revés.
Esto era muy importante, nos alimentábamos de beber leche y conseguíamos unos cuantos botes que teníamos de hojalata bien lavados y preparados para llevarlos a una cabaña. Los cubríamos con una piedra lavada para evitar el polvo y las arañas. Era el repuesto que teníamos para otros días que no pudiéramos ir a ordeñar las cabras, porque se iban a pastizales lejanos, o por otros motivos. Estos botes los guardábamos en la “sotrabia” es el hueco que hay entre una pared y el techo de una cuadra o cabaña. Nosotros no disponíamos de ésta para poder ni siquiera resguardarnos de la lluvia. Estos botes de leche nos libraron de pasar mucha hambre, ya que era leche natural y de una calidad excelente. Esta leche depositada al fresco de las noches y en las montañas, cuando pasaban unos cuantos días tenía una nata por arriba que sabia a gloria, además de ser muy alimenticia. La nata era con la que hacían una mantequilla exquisita que con un poco de azúcar, si la había, y entre dos pedazos de pan era considerada un buen manjar.
El rebaño de ovejas y cabras lo cuidaba un hijo del dueño. Eran de un pueblo del concejo de Laviana. Este rebaño pastaba por diversos parajes de la zona: la Juécara, les Teyeres, la campa el Españeo, campa La Taza, los montes de encima del Meruxalín, los del Llabayu, en la campa Les Yanes, el famoso Pico Palacio y otros más. Muchas veces teníamos que hacer largos recorridos por diversos montes y pasar a otros valles para dar con el rebaño, pero nos resultaba rentable. Aquel día después del porrazo, con mi brazo colgado del cuello, decidimos continuar hacia el rebaño y conseguimos ordeñar las cabras y traer el repuesto de botes para la cabaña.
Usábamos los botes de las conservas, se les ponía un asa con remache para poder cogerlos. En aquel tiempo se aprovechaban las potas viejas y los calderos, cuando se rompía el fondo de alguna se les ponía otra base de hojalata o de zinc. Por los pueblos iban unos caldereros, que eran gallegos haciendo estos trabajos. También arreglaban los paraguas. Yo de bien pequeño comencé a fijarme como lo hacían y cuando aun tenía pocos años, también colocaba estos fondos, arreglaba potas, calderos, jarras y paraguas. Además de poner asas a los botes. Toda la vida se me dieron bien estas cosas. De esa forma creo que nació mi popularidad entre mi familia, decían: “hace lo que ve”. Escalaba paredes, subía árboles de cualquier altura a coger nidos de pega o glayo, y de cuervo. Cuando el árbol era muy difícil, colocaba el cinto en los pies para poder subir a vigas completamente lisas, por afición y deporte. Mi hermano Constante y yo nos poníamos a ver cual “esguilaba” más (esguilar, en bable, es trepar por un árbol, por un sitio malo o difícil agarrándose con las manos y con los pies).
Cierto es que los que nacimos y nos criamos en las montañas no sabíamos muchas matemáticas, pero sí sabíamos muchas cosas que la propia naturaleza nos enseña y que son muy importantes para la supervivencia del hombre, permitiéndonos crecer fuertes y sanos y desarrollando habilidades que eran importantes para subsistir en el medio en que nos movíamos.
En aquel tiempo las cuencas mineras fueron las que más hambre pasaron, debido a que los recursos del campo eran muy escasos. Se producía poco para el consumo y había que traer mercancías de la marina y de Castilla, motivo este más que suficiente para que naciera el llamado “estraperlo”.
Los estraperlistas pasaban las mercancías a través de las montañas, por lugares desiertos evitando a las autoridades. Aquellos explotadores no sólo ponían el precio que les venía en gana, sino que además adulteraban los productos que, algunas veces, no se podían comer por los sabores tan raros y amargos que tenían. Ni siquiera se podía saber qué materias incorporaban a lo que iba a ser nuestra comida, además de muy cocosas, con un gusano en el agujero, las lentejas, alubias, garbanzos y otros cereales que ni conocíamos por venir del extranjero.
Harto el pueblo de todos estos mecaderes, pensaron que lo mejor sería que las amas de casa en grupos de diez o doce, se desplazaran a comprar a zonas de la marina, para adquirir los productos directamente del agricultor, a mejor precio y productos sanos de nuestra región. Esto tampoco resultó, pues se encontraron con un grave inconveniente: que en algunas zonas existían unos controles en los que les arrebataban las mercancías, obligándolas a volver a sus casas con las manos vacías y sin dinero. En una de estas ocasiones cuando les quitaron el suministro, mi madre se desmayó y como tardaba en recordar, llegaron a temer por su vida. Las compañeras llorando les pidieron por favor que aunque les quitaran lo de ellas, dejaran el suministro de aquella señora que yacía en el suelo, ya que tenía trece hijos en casa y otro más en el vientre al que daría a luz en poco tiempo. No pronunciaron palabra, sólo huyeron con el resto de la mercancía dejando el comestible de mi madre y sin importarles si se moría o volvía a revivir. Ella permanecía inmóvil y sin sentido pero allí la dejaron abandonada sin prestarle auxilio. Las compañeras la cuidaron y cuando recobró el conocimiento la ayudaron a levantarse y reanudaron la marcha. Le contaron lo sucedido y ella, dándoles las gracias, quiso repartir los comestibles con todas ellas. No lo permitieron diciéndole que nadie de las que allí, iban tenía tanta necesidad en casa como ella. Así era, además de ser una familia tan grande, los gastos eran enormes para una economía tan débil. Mi padre aún estaba convaleciente de su larga enfermedad, los gastos de especialistas y medicinas eran muy elevados y el poco dinero que quedaba había quedado por allá en veces anteriores, en manos de estos “inquisidores”, como así les llamaban en aquel tiempo.
Recuerdo muchas veces a la gente de aquella época. Aunque siempre haya existido algún corderillo negro, en aquel tiempo la unión del pueblo era muy importante. Se hacían sextaferias y se ayudaban unos a otros con mucha facilidad. Aunque las cosas cambiaron mucho, no todo fue para bien, esa unidad del pueblo era demasiado importante como para que se perdiera. Siempre y en cada pueblo había un lugar estratégico para reunirse y contar los problemas de cada uno y las historias de los antiguos que nos prestaba mucho oír y sobre todo a los pequeños.
Cuando recolectábamos el maíz, se hacían las famosas “esfoyazas”, se hacían por la noche. Después de terminar la labor de “esfoyar” (quitar la hoja al maíz), se cantaba y se bailaba al son de la pandereta y repartían, de cuando en cuando, algunas bebidas, castañas o manzanas, si las había. Esto era muy importante por la necesidad que existía, de ahí que la gente procuraba ir a la que se considerara más importante, si es que había más de una en el pueblo, porque se decía ahí hay más “garulla”, esto era porque había familias con mejor economía y daban más de comer y de beber y era a esto a lo que se le llamaba “garulla“, (Convite. Convidada pa los qu’ayuden nuna esfoyaza, Llambiotaes).
El trabajo no se terminaba en todo el año, en una época se preparaban las tierras para labrarlas o cavarlas al palote. Un trabajo duro para todos pero sobre todo para los pequeños que no disponíamos de fuerza suficiente para tanto esfuerzo. Se acarreaba el estiércol para abonar las tierras y luego hacer los sembrados, se machacaban los terrones. “Terrar” era el cavar a palote para hacer una zanja en el fondo de la finca, cargándolo en cestos para subirlo a hombros hasta el alto de esta, para evitar que al ararlo con la pareja de vacas se fuera abajo la tierra. Este trabajo era uno de los más duros. Había que aprender a “sallar” (quitar las malas hierbas) y “arriandar” las patatas y el maíz (arrimar la tierra a la planta). Después venía la recolección de la hierba, había que segar, “esmarallar” (ir colocando la hierba en hilera al tiempo que se iba segando), luego esparcirla y, más tarde, darle vuelta con el “garabatu” para que cure mejor y , por último, transportarla al pajar. En la vida del ganadero y agricultor, nunca se termina el trabajo ni hay descanso en los domingos.
En mi juventud éramos muy malos estudiantes, pero muy buenos trabajadores. A la escuela no íbamos más que el día que llovía. Tampoco le dábamos demasiada importancia, lo primero era trabajar y muchas veces con prisa para poder marcharnos a las frutas por los valles, regueros y montañas, porque nos aliviaba el hambre que pasábamos.
Nos juntábamos varios niños. Íbamos a donde hubiera fruta: cerezas, manzanas, piescos, castañas, “ablanas”, lo que pudiéramos pillar para poder comer. Algunas veces hasta nos desplazábamos a zonas muy lejanas lloviendo o como fuera. Conocíamos donde se daban las primeras frutas de cada época. Caminábamos a velocidad, muchas veces con peligro porque subíamos a las copas de los árboles a coger las frutas y las cañas se rompían con nosotros colgados de ellas, desde alturas muy elevadas.
Aunque sufríamos algunos accidentes no cesábamos en nuestras marchas que en cada época del año era a diferentes lugares, según las frutas que hubiera en cada temporada. Algunas veces pillábamos fuertes mojaduras por lo mucho que llovía. Nuestras actuaciones eran parecidas a las de los monos, saltando de caña en caña sin reconocer el peligro. El hambre era más fuerte que nuestra prudencia, éramos duros y atrevidos, por eso desconocíamos el riesgo.
Tuve varias caídas, tres de éstas tan peligrosas que no sé cómo me salvé. Una de ellas fue muy cerca de casa. Subí a coger unas cerezas que estaban en el “picalín” del árbol, con una altura de unos diez metros. Yo, cansado de mirarlas y con tanta “fame”, decidí subir por ellas. Apenas las había probado, cuando siento que la caña sobre la que estaba encaramado se rompió. Me agarré a esta caña con todas mis fuerzas porque iba ser mi paracaídas. De no ser por ésta mi destino sería estrellarme contra el suelo o contra la pared de piedra, pero ésta caña al bajar no cabía y se enganchó entre otras ramas más fuertes y yo permanecí colgado hasta que paró y me pude sujetar a las ramas fuertes y luego bajar al suelo, a comer las cerezas que la caña rota había tirado al suelo. Cuando mis dos hermanos mayores, Daniel y Mino, llegaron y vieron lo sucedido pusieron las manos en la cabeza y después de la gran riña me dijeron que me había salvado de milagro. Y con las mismas se pusieron a comer conmigo las cerezas que tenía la caña que me salvó y que bien nos vinieron a los tres, pues gracias a unas cerezas por aquí, unas manzanas por otro lado, el hambre se iba resolviendo. De no ser por esta caña habría impactado contra las piedras del camino o de la pared seguro que me quedaría como una torta, sin remedio y no podría escribir esta historia de hace 70 años.
El medio en el que nos criamos era de por sí ya un poco suicida, no teníamos miedo a los peligros ni a las distancias a las que muchas veces nos exponíamos.
El invierno era para nosotros muy penoso, aquellos intensos fríos y sin calefacción, con poca leña para el fuego, grandes lluvias, nevadas y heladas, nos privaban de los frutos que en primavera y verano teníamos. En el otoño, solo había castañas y pocas, porque todo el mundo las recogía como una de las cosechas importantes. Eran un gran alimento para el pueblo en general, y muy apreciadas. Estas nos libraban del hambre un tiempo limitado aunque no se podía comer más que la ración de cada uno, había que controlar el gasto para que duraran más tiempo. En cambio en la época de las manzanas o piescos, procurábamos tener reservas, hacíamos “maureras” entre la hierba, en las tenadas de las cuadras. Algunas veces pasábamos junto una cuadra y olíamos sobretodo las manzanas que, al madurar, se huelen a gran distancia y por esa razón algunas nos las robaban. Los había que empleaban su olfato para descubrirlas y cuando menos lo pensabas, sólo te encontrabas el sitio vacío.
Mi madre enfermó del corazón, la cosa resultó ser muy grave. Los médicos decían que no había remedio para ella y, por si fuera poco, en lugar de una dolencia padecía cuatro complicaciones, una cardiopatía, una insuficiencia cardiaca, infarto de miocardio, y una angina de pecho, que le producían desvanecimientos espontáneos, en cualquier momento se caía al suelo, trabajando en las tierras o praderas. Yo, que casi siempre era el que la acompañaba por ser el mayor de los que quedábamos en casa, asustado le daba masajes al corazón para recuperarla, porque así me habían enseñado, temiendo que un día no se recuperara. Después de pasar el desvanecimiento mi madre seguía trabajando, sembrando patatas o cavando la tierra, o lo que estuviera haciendo. Era una mujer muy fuerte, su enfermedad se iba agravando pero ella no cesaba de trabajar. El especialista, Dr. Meneses, poco se equivocaba, era un gran profesional. Con cierta frecuencia a mi madre le atacaban aquellas afecciones que la mantenían en cama hasta uno, dos y a veces tres meses. Ella que contaba las estrellas y veía que se avecinaba su incapacidad para poder salir de casa, comenzó a enseñarme a comprar los comestibles. Me llevó a comercios y mercados, a todos los lugares a los que tendría que ir para poder abastecer la casa. Me daba explicaciones de todo lo necesario:
-Apréndete todas estas cosas, decía, porque cuando yo esté en cama, tú serás el que tenga que ir de compras. Ya sabes que tus hermanos mayores están trabajando y no pueden hacerlo.
Me presentaba a los mercaderes con los que más tarde tendría que tratar. En aquel tiempo cada uno tenía sus precios y los había muy estafadores. Había que entender de calidad y de precios, si no, estabas perdido y, por si estos temas fueran pocos, surgían otros no menos pequeños. No había carretera y los caminos estaban llenos de barro y de “chapúzales” de agua, casi intransitables.
El único calzado que teníamos eran alpargatas y madreñas y como el agua pasaba por encima, teníamos que atravesar los “chapúzales” con éstas en las manos, descalzos para no mojarlas. Algunas veces para poder rebasar estos lugares circulábamos por encima de las paredes que cierran las fincas y si te resbalabas te caías al fango. Otras veces saltábamos al prado para apartarnos del barro, pero cuando menos lo esperabas te encontrabas con el dueño, que lo prohibía y nos perseguía riñendo y con toda su razón, ya que el paso de la gente por las praderas lo estropea todo.
Además de este problema de caminos tan malos se añadía el tener que transportar los comestibles a hombros, desde Sotrondio hasta mi pueblo, La Bobia, cinco kilómetros montaña arriba con una carga superior al peso de un niño de ocho años, que eran los que yo tenía.
Todo esto lloviendo, nevando o con mucho calor, que con una buena carga también resulta molesto. Todos los días de la semana tenía que desplazarme cinco kilómetros para bajar a recoger el pan en el economato de Sotrondio y después otros tantos para regresar . Y como éste lo transportaban desde la Panadería la Palma, en el Entrego, en un carro tirado por dos mulas, cuando era invierno y caían esas grandes nevadas, pasábamos el día entero esperando que llegara el carro de la Palma. Con hambre y con frío, para luego regresar, algunas veces oscurecía e iba temblando de miedo por los lobos que circulaban hambrientos por los montes cercanos.
Mi abuela me contó que en los montes de Reinosa los lobos se comieron a una pareja de la Guardia Civil. Atravesaban un puerto de alta montaña, y se encontraron con una manada hambrienta. Primero les dieron fuego y lucharon a tiro limpio, hasta que terminaron las municiones y después a bayoneta calada hasta que no pudieron más. Pero rendidos y agotados fueron devorados por las bestias. Esta noticia circulaba entre la gente y otras más provocadas por los lobos que cada poco se comían algún animal o atacaban a las personas. El miedo que les teníamos daba pavor. Hay que ver lo dañinos y atrevidos que son estos animales pues todavía en estos tiempos siguen haciendo de las suyas, atacando y devorando a los animales.
Estas peripecias y muchas más me las tuve que tragar desde los 7 hasta los 10 años, cuando comencé a trabajar de arriero con un burro y un caballo, transportando carbón de los chamizos, desde las montañas de mi zona hasta Sienrra. Mi oficio de comprador y de transportista de comestibles a hombros lo heredó mi hermana Laudina, pero ésta iba a tener más suerte que yo porque la acompañaba nuestro hermano Constante, ella de nueve años y él de ocho, pero bravos los dos también.
El trabajo de transportar los comestibles al hombro se había convertido en permanente porque cuando nuestra madre estaba enferma no podía y cuando mejoraba, la esclavitud de todo lo que tenía que hacer no le permitía otra cosa que atender los trabajos de la casa, del ganado y del campo, además de los otros niños pequeños. En aquellos tiempos lo primero era hacer los trabajos del campo. El resto de la casa era secundario. A la escuela no se le daba importancia. Se decía ¿por qué perder tiempo en la escuela si vamos a ser mineros? y nuestras hermanas tampoco la precisarán porque se casarán y se dedicarán a las labores de la casa y del campo. Era la mentalidad de aquellos tiempos.











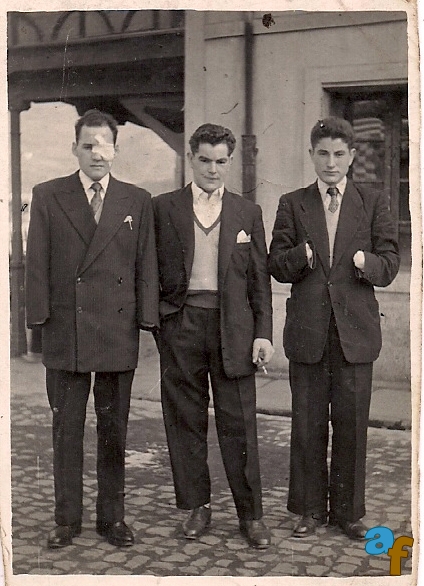
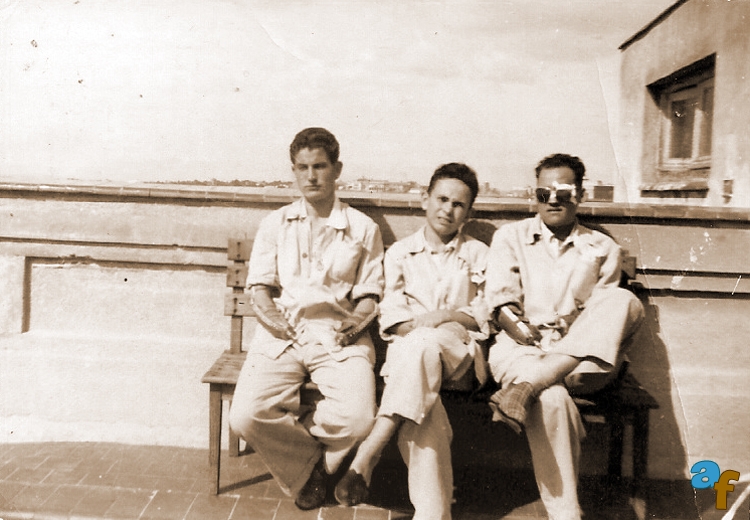












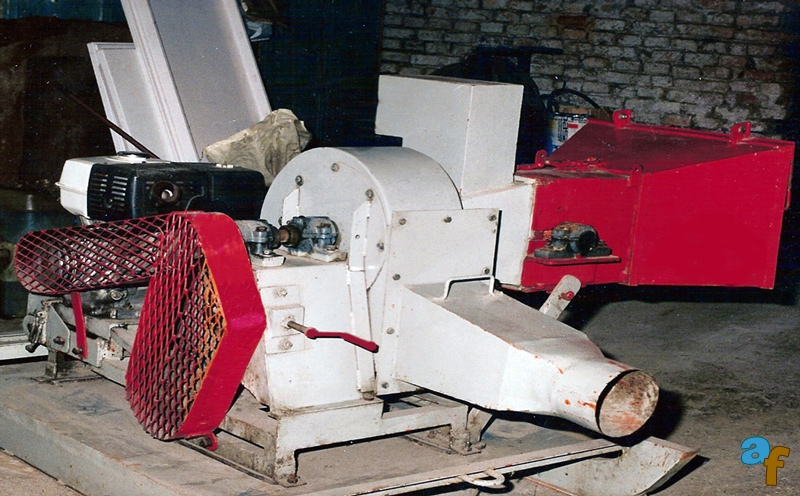










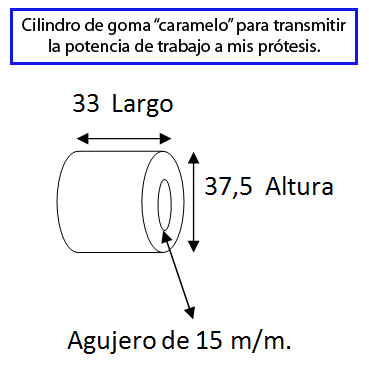







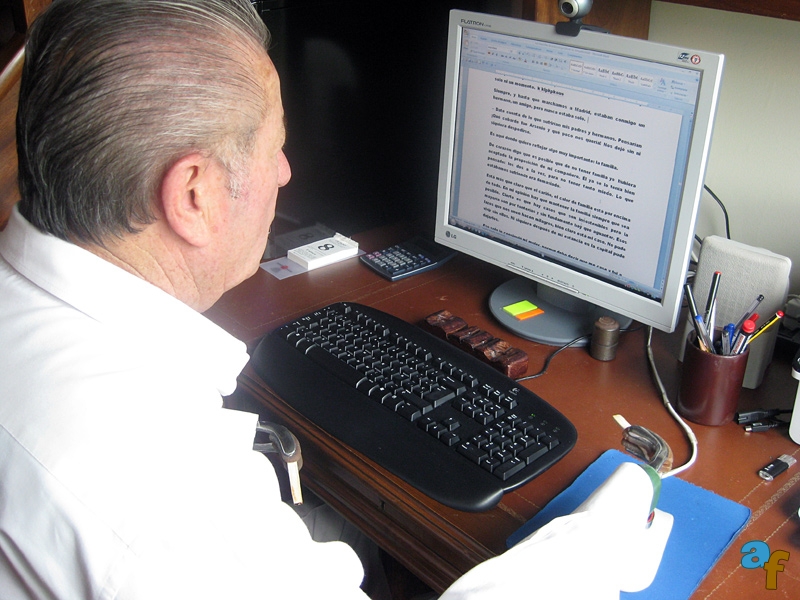



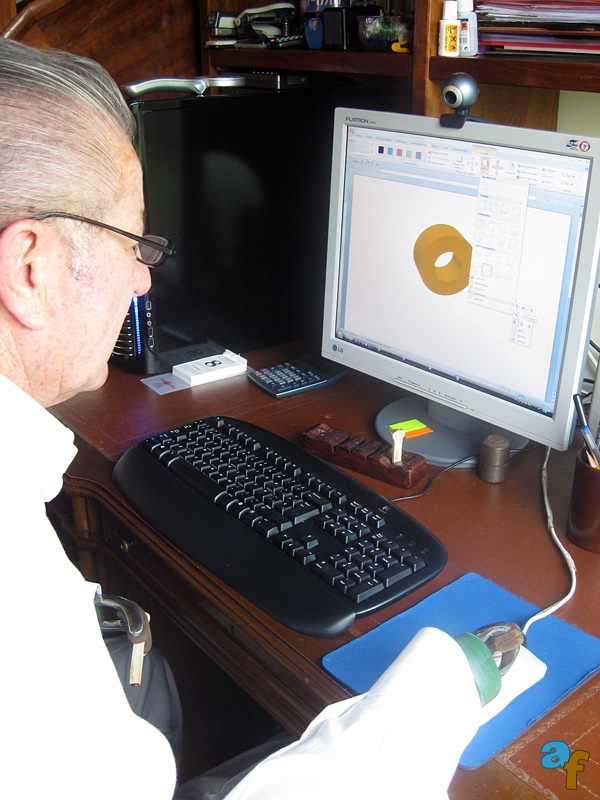






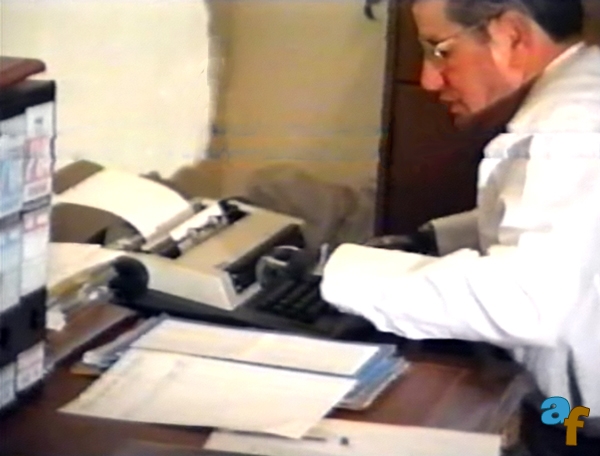

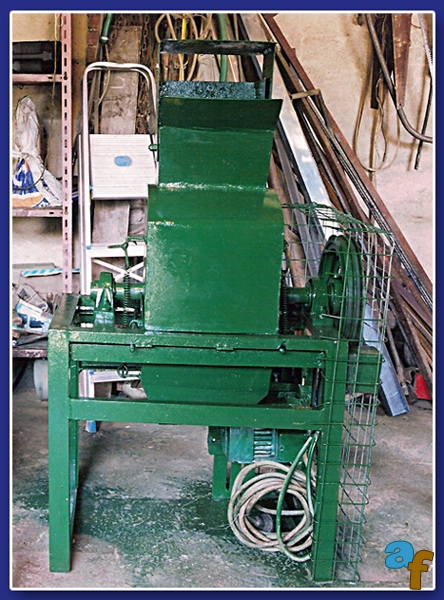












Comentarios