En épocas de mal tiempo, cuando no se podía trabajar en el campo, nos dedicábamos a cuidar el ganado en los pastos de montaña, segar y recoger el "estru". Era en este tiempo cuando aprovechábamos para entrenar al salto hípico. Cogíamos los caballos salvajes que pastaban en el monte y los entrenábamos para saltar árgomas y malezas a la vez que nos entrenábamos para ser buenos jinetes. Desde siempre fue una bonita afición de los que vivimos en las montañas, el saber montar bien. Montábamos los caballos a pelo, no teníamos ni cabezal ni bocado, les poníamos una doble cuerda en la boca para poder dirigirles. La mayoría de los caballos eran muy bravos y salvajes y por eso teníamos algunas caídas. En una de ellas tuve la mala suerte de caer rodando monte abajo de tan mala postura que el codo de mi brazo derecho se puso del revés. El brazo doblaba para atrás en vez de para adelante y tenía unos dolores tan fuertes que me dejaron en el suelo hasta que éstos fueron aflojando un poco.
 Por lo difícil que era el coger los caballos, aquel día no conseguimos coger más que uno para montar y, como sólo éramos mi hermano Constante y yo, decidimos montarle los dos a la vez. Emprendimos la marcha, nos desplazábamos a ordeñar las cabras. El territorio que teníamos que atravesar para llegar a donde estaba el rebaño era al norte del Pico Palacio, al otro lado de la montaña y en la falda de este. Montes muy pendientes y escabrosos y como el dominio no se puede ejercer montando dos personas a la vez, ya que los cuerpos se balancean indistintamente, no existía equilibrio posible, por eso sobrevino la caída. De haber podido coger otro caballo no habría sucedido nada, pues lo mismo mi hermano que yo éramos ya veteranos jinetes a pesar de ser tan jóvenes. Una vez en el suelo y fuera de combate tuvimos que esperar a que cesaran mis fuertes dolores y le dije a mi hermano:
Por lo difícil que era el coger los caballos, aquel día no conseguimos coger más que uno para montar y, como sólo éramos mi hermano Constante y yo, decidimos montarle los dos a la vez. Emprendimos la marcha, nos desplazábamos a ordeñar las cabras. El territorio que teníamos que atravesar para llegar a donde estaba el rebaño era al norte del Pico Palacio, al otro lado de la montaña y en la falda de este. Montes muy pendientes y escabrosos y como el dominio no se puede ejercer montando dos personas a la vez, ya que los cuerpos se balancean indistintamente, no existía equilibrio posible, por eso sobrevino la caída. De haber podido coger otro caballo no habría sucedido nada, pues lo mismo mi hermano que yo éramos ya veteranos jinetes a pesar de ser tan jóvenes. Una vez en el suelo y fuera de combate tuvimos que esperar a que cesaran mis fuertes dolores y le dije a mi hermano:
– Quítame el cinto y cuélgamelo del cuello para sujetarme el brazo y poder continuar el camino a ordeñas las cabras. Era más fuerte el hambre que los mismos dolores de mi brazo al revés.
Esto era muy importante, nos alimentábamos de beber leche y conseguíamos unos cuantos botes que teníamos de hojalata bien lavados y preparados para llevarlos a una cabaña. Los cubríamos con una piedra lavada para evitar el polvo y las arañas. Era el repuesto que teníamos para otros días que no pudiéramos ir a ordeñar las cabras, porque se iban a pastizales lejanos, o por otros motivos. Estos botes los guardábamos en la “sotrabia” es el hueco que hay entre una pared y el techo de una cuadra o cabaña. Nosotros no disponíamos de ésta para poder ni siquiera resguardarnos de la lluvia. Estos botes de leche nos libraron de pasar mucha hambre, ya que era leche natural y de una calidad excelente. Esta leche depositada al fresco de las noches y en las montañas, cuando pasaban unos cuantos días tenía una nata por arriba que sabia a gloria, además de ser muy alimenticia. La nata era con la que hacían una mantequilla exquisita que con un poco de azúcar, si la había, y entre dos pedazos de pan era considerada un buen manjar.
El rebaño de ovejas y cabras lo cuidaba un hijo del dueño. Eran de un pueblo del concejo de Laviana. Este rebaño pastaba por diversos parajes de la zona: la Juécara, les Teyeres, la campa el Españeo, campa La Taza, los montes de encima del Meruxalín, los del Llabayu, en la campa Les Yanes, el famoso Pico Palacio y otros más. Muchas veces teníamos que hacer largos recorridos por diversos montes y pasar a otros valles para dar con el rebaño, pero nos resultaba rentable. Aquel día después del porrazo, con mi brazo colgado del cuello, decidimos continuar hacia el rebaño y conseguimos ordeñar las cabras y traer el repuesto de botes para la cabaña.
Usábamos los botes de las conservas, se les ponía un asa con remache para poder cogerlos. En aquel tiempo se aprovechaban las potas viejas y los calderos, cuando se rompía el fondo de alguna se les ponía otra base de hojalata o de zinc. Por los pueblos iban unos caldereros, que eran gallegos haciendo estos trabajos. También arreglaban los paraguas. Yo de bien pequeño comencé a fijarme como lo hacían y cuando aun tenía pocos años, también colocaba estos fondos, arreglaba potas, calderos, jarras y paraguas. Además de poner asas a los botes. Toda la vida se me dieron bien estas cosas. De esa forma creo que nació mi popularidad entre mi familia, decían: “hace lo que ve”. Escalaba paredes, subía árboles de cualquier altura a coger nidos de pega o glayo, y de cuervo. Cuando el árbol era muy difícil, colocaba el cinto en los pies para poder subir a vigas completamente lisas, por afición y deporte. Mi hermano Constante y yo nos poníamos a ver cual “esguilaba” más (esguilar, en bable, es trepar por un árbol, por un sitio malo o difícil agarrándose con las manos y con los pies).
Cierto es que los que nacimos y nos criamos en las montañas no sabíamos muchas matemáticas, pero sí sabíamos muchas cosas que la propia naturaleza nos enseña y que son muy importantes para la supervivencia del hombre, permitiéndonos crecer fuertes y sanos y desarrollando habilidades que eran importantes para subsistir en el medio en que nos movíamos.











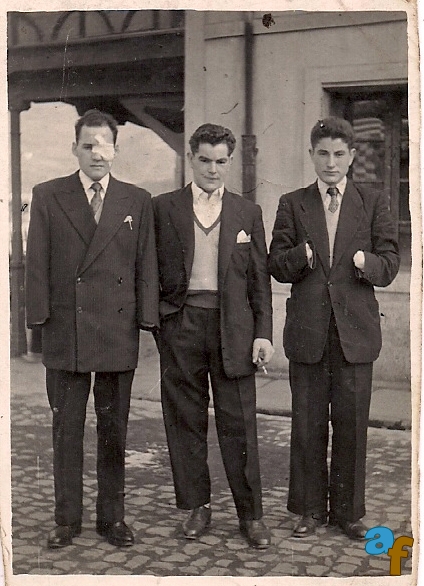
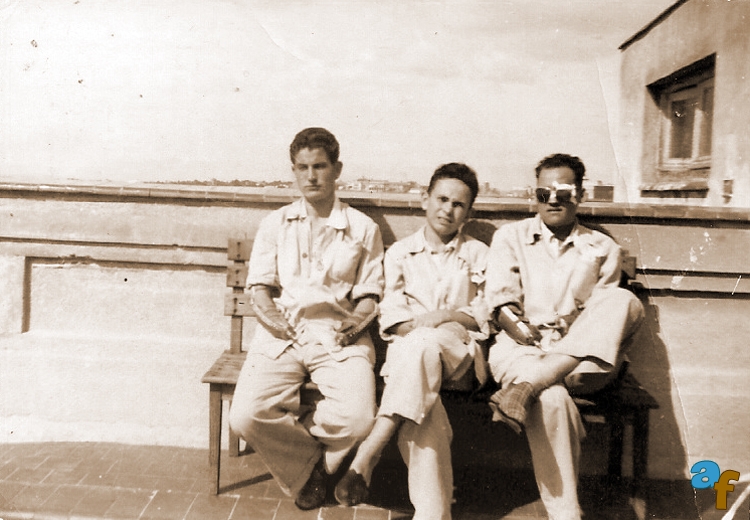












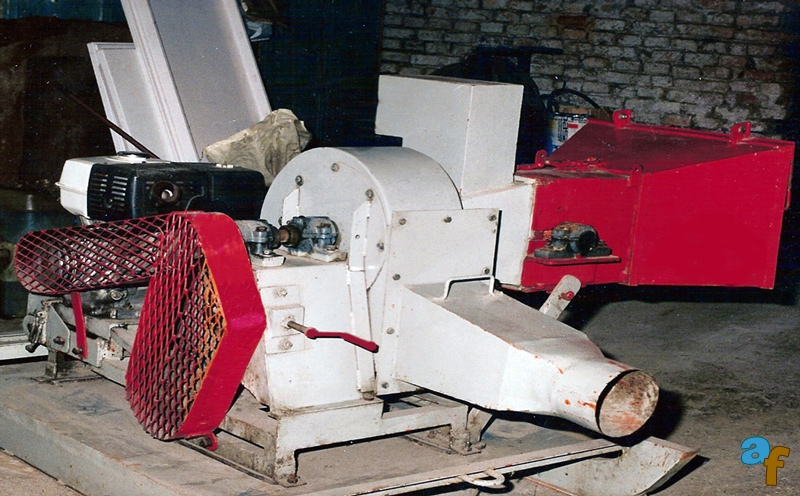










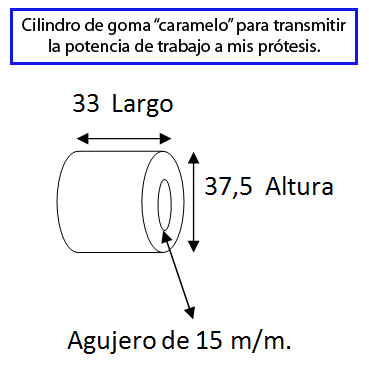







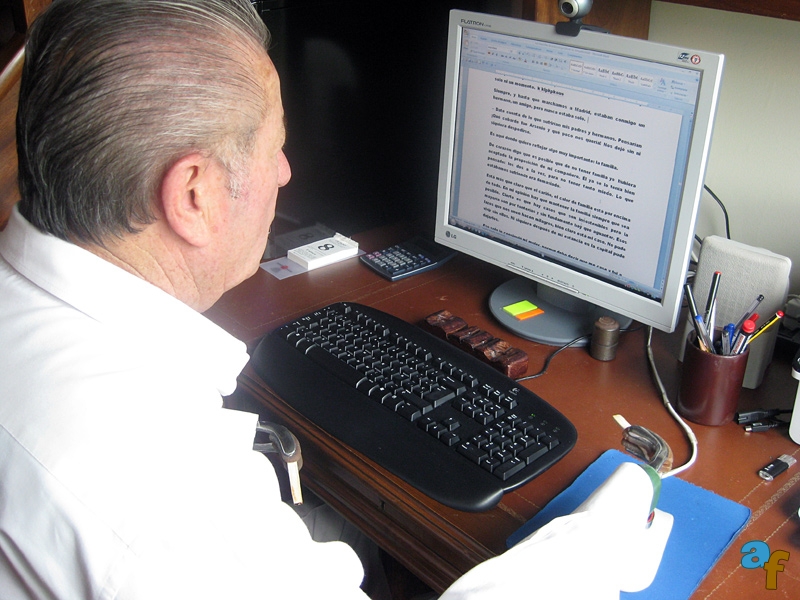



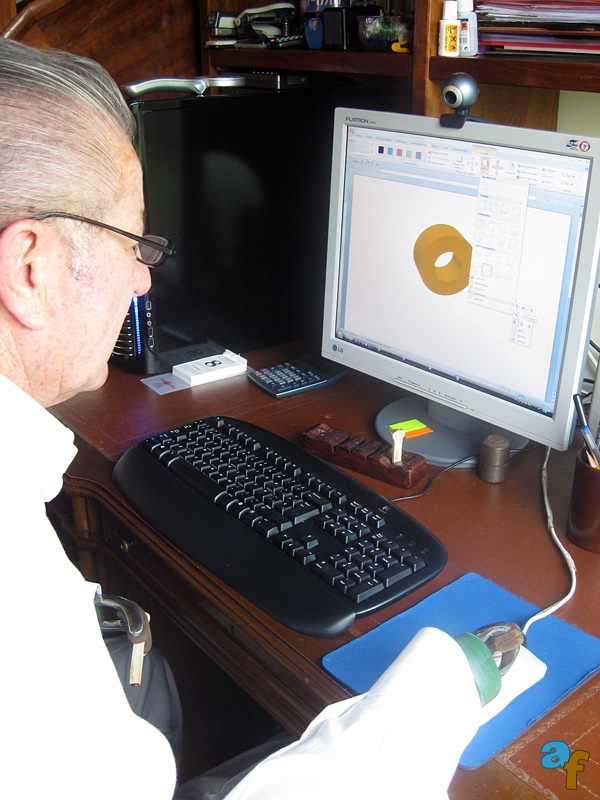






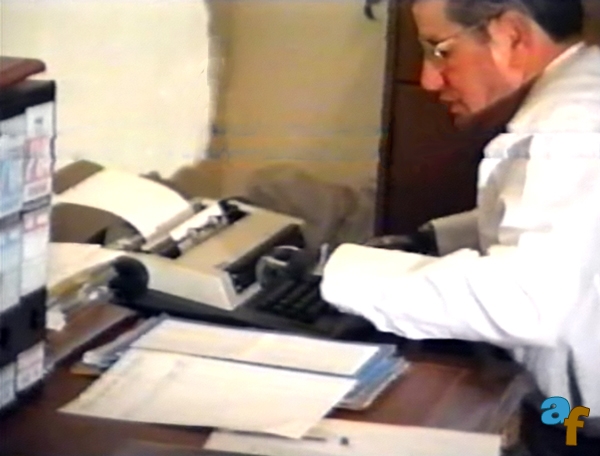

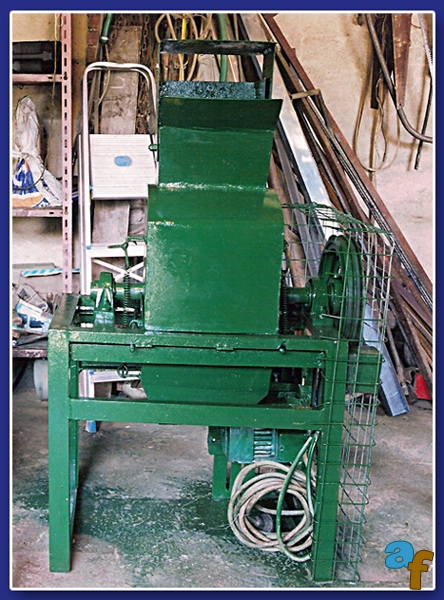












Deja una respuesta