Con motivo de los disturbios de Hungría, íbamos un compañero de trabajo y yo en el descanso para comer a ver “el parte” a un bar cercano a la oficina donde trabajaba una chica. Tenía dieciocho años y acaba de salir de un colegio. Al poco tiempo los dos simpatizamos y comenzamos a cortejar. Yo no salía de una para meterme en otra. Cuando llevábamos poco tiempo, se enteró su familia. La madre y uno de sus hermanos se oponían duramente. En cambio, pegado a la misma casa vivía otro hermano con su mujer. Estos siempre fueron muy prudentes y nunca molestaron a la chica. Todo lo contrario. La cuñada siempre colaboró. Era muy atenta y ella misma le decía: “aguanta, que el chico es muy elegante y muy bueno. La falta de las manos la suple con su forma de ser. Es muy educado y creo que te quiere mucho, como tú a él. Algún día se cansarán y os dejarán en paz”. Así me lo contaba la chica. Ella apreciaba mucho a su cuñada por lo bien que se portaba con ella. Lo mismo que su hermano que también la animaba. Al revés del otro hermano y su madre.
La chica al principio aguantaba las broncas sin decirme nada. Yo sólo sabía por una chigrera del bar donde yo la esperaba, que un día me dijo “que había oposición”.
Una tarde de mucha tormenta estábamos en la oficina. El Capataz miraba por la ventana y me dijo:
-Arsenio, mira donde va tu novia. Vete con ella. Es sábado, día de cortejar.
-No puedo, es muy temprano. Falta una hora para salir.
-Si te llama el Ingeniero para alguna cosa le diré que yo te di permiso, aunque no creo que a estas horas vaya a llamarte.
Le di las gracias y me decidí. Me di cuenta de que a medio camino tenía un teléfono de la red interior de la Empresa y le dije:
-Vale, pero te llamaré por si hubiera alguna cosa.
Había una invernada terrible pero tenía paraguas, una buena chaqueta de cuero y unas buenas botas de las que siempre usaba por el invierno. Botas como las de la Guardia Civil, hechas a mano. Las pedíamos a un señor de Galicia junto con las de la Guardia Civil por encargo. Estos pasaban muchas horas donde yo trabajaba en labores de vigilancia de industria y siempre tuve amistad con ellos. Me apreciaban porque sabían cómo me comportaba en el trabajo y en la calle. Por ese motivo, me las pedían con las suyas. Eran necesarias para atravesar por los montes y caminos.
Alcancé a la chica. Le agradó mucho que yo la acompañara. Sabía que era temprano y le expliqué el tema. Su paraguas era pequeño y le dije que cerrara el suyo, que el mío era más grande y nos cubría a los dos. Además, la tormenta le acababa de dar vuelta al suyo. Al juntarnos vi que lloraba y le pregunté:
-¿Cómo es que estás llorando?
La pobrecilla me miró con su carita de pena y dijo:
-No me queda más remedio que decírtelo. Ya estoy harta de sufrir. Mi hermano y mi madre no quieren que seas mi novio por lo de las manos. ¿Qué demonios tienen que ver las manos si tú eres como los demás? Si no tuvieras trabajo, si fueras uno cualquiera… seguía diciendo. No veo por qué no te quieren. Ya no me importa que me peguen más que menos. Hoy tienes que ir a mi casa, a ver si al saber que te quiero nos dejan en paz.
Todo esto me lo decía llorando amargamente. Tenía un disgusto tan grade que ya no temía ni a los palos que le daban. Yo la miraba con mucha pena. Sus lágrimas bajaban por su blanco y bonito rostro. Saqué mi pañuelo y comencé a limpiarlas a la vez que la confortaba. A pesar de no haber llegado a ninguna intimidad propia de pareja, nos apreciábamos y nos queríamos como si fuera de toda una vida. Era noble, educada, cariñosa y sin duda me quería muchísimo. Era una chica muy fina, se había educado en un buen Colegio. Era de mi misma altura, 1.70 y de tipo esbelto. Era el prototipo de una bonita y elegante mujer. A la vista estaba lo que sufría en silencio por miedo a que me alejara de ella. Resultaba triste y penoso a la vez de sentirnos indefensos. ¿Qué podíamos hacer nosotros? ¿A quién recurriríamos? Queria evitar que le pegaran y que analizaran la situación como ella lo hacía. A pesar de su juventud, ella sabía valorar las cosas, sabía apreciar a las personas por sus propios méritos sin dejarse llevar por la maldad.
Caminábamos bajo aquella tempestad que se agudizaba por el sufrimiento que los dos padecíamos. En algunos momentos caminábamos como si estuviéramos atontados, sin pronunciar palabra, en silencio y atormentados por la oscuridad del problema. Yo me preguntaba si resultaría demasiado fuerte para mí acompañarla hasta su casa en caso de que se atrevieran a pegarle en mi presencia. ¿Qué podía hacer? ¿Meterme en el medio y llevarlas yo también? Me hacía multitud de preguntas sin respuesta. Le decía que al vernos juntos las cosas se pondrían peor. Le propuse que sería mejor acompañarla hasta cerca de su casa para que no la maltrataran. Aparte de que le podían pegar, yo no tenía linterna para regresar a casa. No podría caminar por esas montañas sin luz. Me dijo que en su casa había una linterna y que al marchar me la daría. Me pidió que no me marchara. Así se lo prometí. Creí estar en mi derecho de que si eso sucediera, defenderla sin violencia pero no dejar que machacaran a quien por mí padecía y era capaz de soportar aquella salvajada mientras machacaban su cuerpo.
Quedamos de acuerdo para que después de oscurecer yo subiera a las siete en punto. Ella me esperaría a la puerta de su casa mientas que yo iría a llamar por teléfono a mi trabajo por si había alguna cosa. Nos despedimos y cambiamos de camino.
Después de hablar por teléfono, como seguía la tormenta me acerqué a un bar para pasar allí el tiempo que me faltaba hasta la hora prevista. Pedí un vino, cogí el periódico y me senté a leerlo pero no veía ni las letras ni el vaso de vino. No podía concentrarme pensando en lo que podía pasar con aquella clase de gente que todo lo arreglaba con violencia. Cada poco miraba el reloj, los minutos se me hacían horas. Por una parte, deseaba que cuanto antes llegara ese momento, por otra pensaba que tenía un sufrimiento enorme con pocas esperanzas de solución.
Llegó la hora y salí. Aun me quedaba un cuarto de hora de camino. Seguía la tormenta. Estaba más solo que la noche. Caminaba bajo la oscuridad de una noche que se mostraba infernal, pues no solo era el mal tiempo, era que también me esperaba otra tempestad que yo consideraba peor de resolver. Avanzaba con lentitud, algo anormal para mí, pensando en porqué tendría que pasar por esas angustias ¿Acaso mi destino quería someterme a más pruebas y sufrimientos? Pues si era así no me iba a rendir, aguantaría hasta el fin, que fuera lo que Dios quisiera. Procuré llegar a la hora en punto. Sabía que ella me esperaba a la puerta de su casa que era de las antiguas llamadas de cuarterón (puertas partidas por la mitad con el fin de mantener la casa cerrada por la parte de abajo con la parte superior abierta).
En efecto, allí apoyada con sus brazos en la puerta y pasando frío me esperaba ella. A pesar de lo que los dos sufríamos me recibió con una bonita sonrisa y dándome una palmada en mi hombro dijo:
-Ya estás aquí, gracias. Sé que te pedí una cosa muy dura pero lo haces por mí y te lo agradezco mucho.
-Las gracias son tuyas, mujer, en todos los órdenes y sobre todo por lo mucho que sufres por mi culpa.
-No te eches la culpa a ti, tú no la tienes, los de la culpa son ellos que no admiten las cosas y juegan con los sentimientos de los demás.
En aquellos tiempos era norma de todo el mundo ir a cortejar por la noche y la primera temporada la chica se quedaba a la puerta pero adentro y el chico afuera. En este caso y a pesar del intenso frío, ella salió y nos sentamos en un banco de los los antiguos que tenían delante las casas debajo del corredor que nos protegía de la lluvia pero no del aire y del frío. Allí estuvimos desde las siete hasta las doce. Éramos jóvenes y duros, sólo por estar juntos aguantábamos lo que nos echaran.
Mientras que charlábamos y sobre todo al principio, la madre reñía dentro de casa. En ningún momento me dió la cara. Pronunciaba palabras y pocas se le entendían, pero eran poco agradables. Al marchar, la chica entró a por la linterna que me había prometido. Me quedaba un largo camino por los montes que separaban un valle del otro, por senderos muy pendientes y estrechos, peligrosos para caminar de noche y sin luz. La madre, cuando vió a su hija coger la linterna, le dijo con su mal genio:
-¿Ves? No gana ni para comprar una linterna.
Como siempre, le echó la gran bronca, pero siempre dentro de la casa. Allí se quedaba sin salir ni a verme la cara. Al despedirnos la chica me recordó que al día siguiente viniera a buscarla a las siete para ir al baile pues era domingo. Le prometí que así lo haría. Al marchar nos besamos y con un abrazo que ni uno ni el logro dejaba, sentimos separarnos. Los dos más tristes que la noche nos miramos y de nuevo le limpie sus lágrimas, guarde mi pañuelo, le acaricie su carita y marché. Se quedó mirando cómo me alejaba. Me detuve y desde una distancia a la que aún la veía le dije adiós con la linterna. Ella levantó su brazo y me saludó.
Era aquel un invierno cruel. Yo caminaba sumido en la tristeza pensando en lo que aquella pobre chica tendría que soportar al marcharme. ¡Sabe Dios si le volverían a pegar o no! Mientras que caminaba bajo la lluvia sin ganas ni de llegar a casa, recordé que había un chigre a lado de una mina. Vi que aun tenía luz y me acerque. Llamé a la puerta y me abrieron. Había cinco compañeros de trabajo, de cuando trabajé en la mina. Se pusieron muy contentos porque aun no habían comenzado a cenar. Tenían gallu de caleya y quisieron que me sentara con ellos a cenar. Yo no tenía ganas de comer. Me sentía muy mal por el fuerte disgusto. Era demasiado lo que sufría. Les dije que no podía cenar, no tenía ninguna gana, sólo tomaría un vaso y me marcharía. Cogieron mi chaqueta de cuero, la colgaron, cerraron la puerta con llave y la quitaron para que yo no pudiera marcharme. Uno de ellos sabía algo de lo que me pasaba. Más tarde me contó que se había enterado por los comentarios de la gente y me deseó suerte. Hasta me cogieron por el brazo para sentarme ya que no conseguían convencerme. No tuve más remedio que acepar. La juerga siguió hasta después del amanecer a pesar de decirles varias veces que tenía que irme porque mis padres no sabían dónde me encontraba y no estaban acostumbrados a que faltara tanto tiempo. Todos coincidían en que no debía ir solo por esos montes y con tan mal tiempo. Nada pude hacer. Me apreciaban mucho de siempre pero sobre todo después de saber, como ellos mismos decían, lo valiente que había sido al superan el trauma tan grave que tuve. Uno de ellos, Fernando, cuando lo encuentro aun recuerdo cómo se portaron conmigo dándome ánimos. Toda la vida nos tratamos mucho, es hombre apreciado por su forma de ser, agradable y buen compañero y yo le aprecio porque es una gran persona.











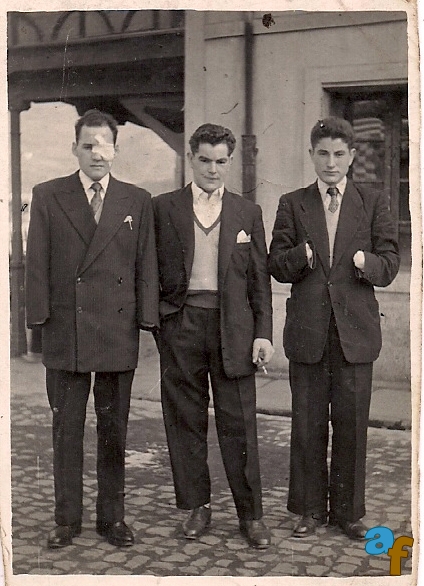
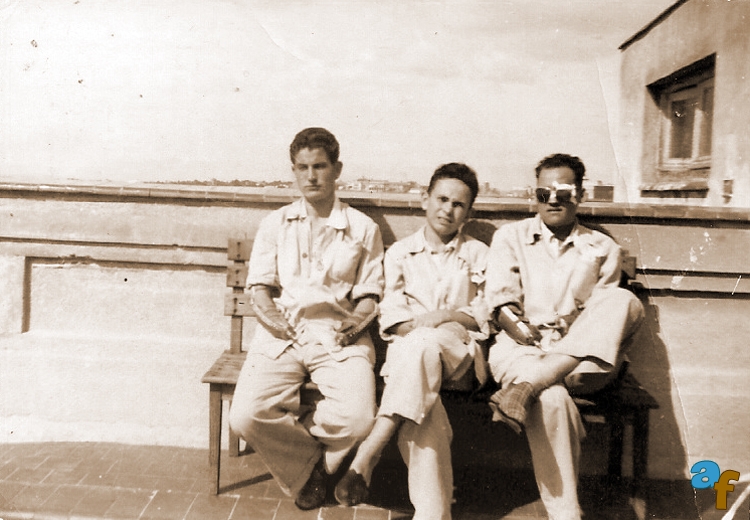












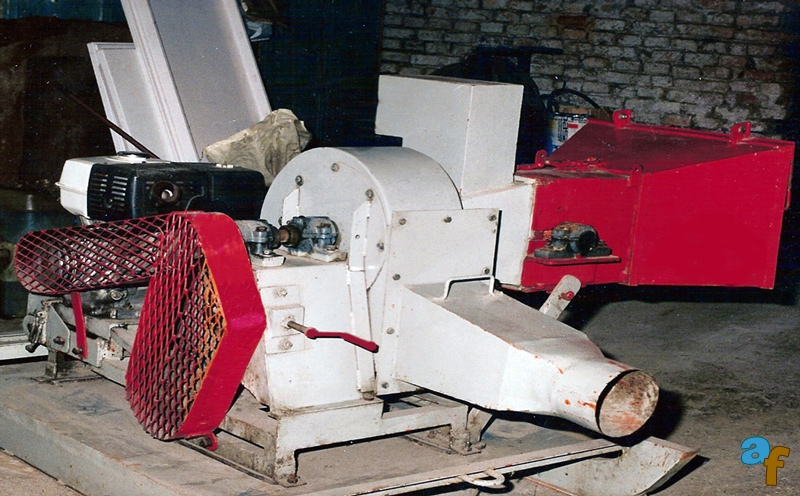










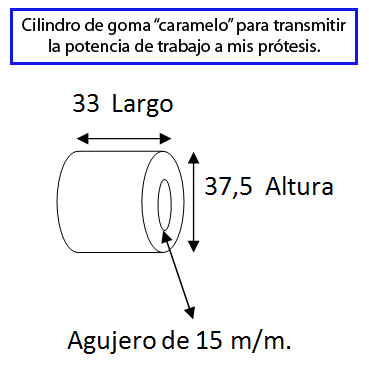







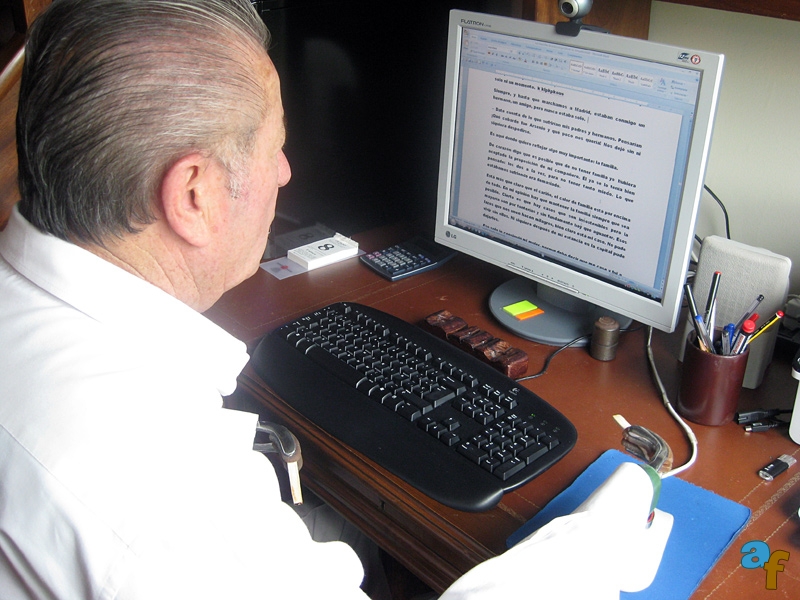



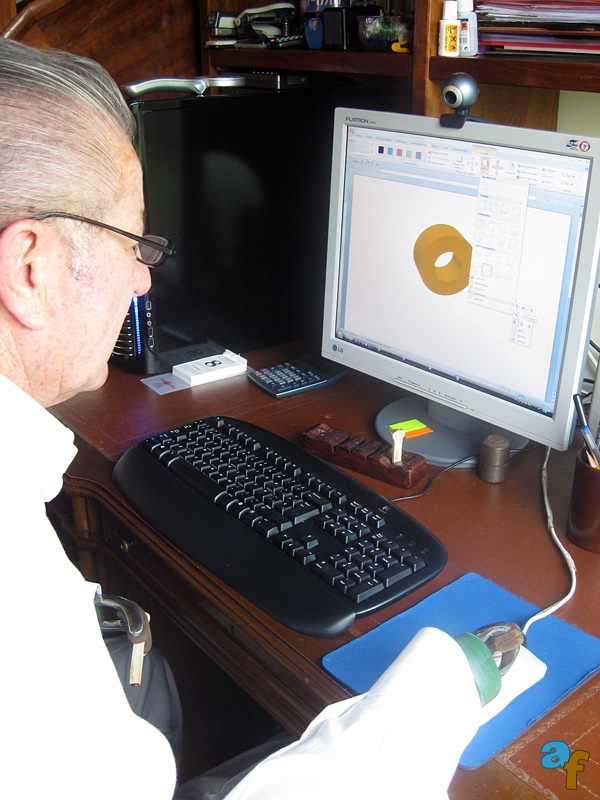






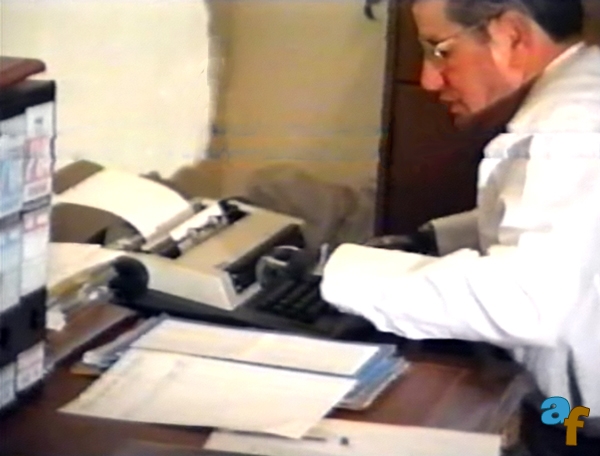

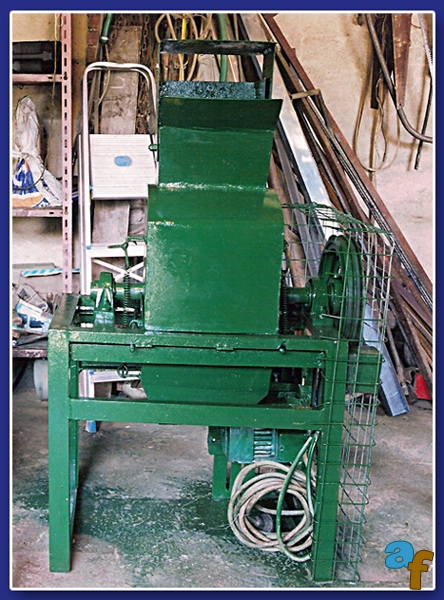












Deja una respuesta